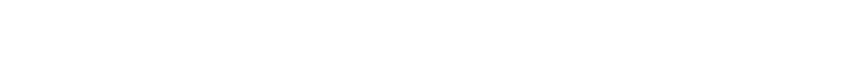Tania Siglinde Ortiz Díaz
Percibir la ciudad en su flujo sanguíneo
Y fue a partir de ahí que la ciudad cobró sentido en un mapa interno, y fue generando esta sensación súper íntima de saber dónde estoy ubicada, hacia a dónde voy, qué calle sigue, y poder verlo y sentirlo… O sea, la bici me activó un GPS interno que indica: bip-bip, usted está aquí.
Oaxaca, Oax., Centro Histórico, 13 de julio de 2019. Con Tania platicamos en La Jícara, un “librespacio cultural” que acoge libros independientes, autores, lectores, y una variada programación de eventos. Tania habla siempre desde el cuerpo, desde lo orgánico, y desde la organicidad de sus relaciones con la ciudad y con el espacio. Ella, dice, “es un glóbulo rojo en las venas de la ciudad” cuando anda en bici. En esta relación, ella descubre un mapa interno, no sólo de la ciudad, sino de su lugar en el mundo. Un mundo vasto, por cierto, que abarca de la ciudad de México a Canadá; de Canadá a Europa y Asia; de Asia a Oaxaca, donde platicamos de la bicicleta, que es parte de ese mundo, de ese mapa, de esa organicidad.
La bici es como una metáfora de cosas mucho más profundas de mi vida. En pocas palabras, me dio un sentido como de radar, de brújula y de norte. Vengo de una familia de amantes de la música y de amantes de la sociedad. Nací en un contexto en el que no se suponía que iba a nacer, pero por azares de la vida me encontré en el camino y mis papás decidieron asumirme como un compromiso social. Los dos son educadores. Mi mamá es maestra de español, mi papá es maestro de francés. Yo soy hija única, aunque —reflexionaba recientemente— cuando la gente me pregunta que qué se siente, yo siento que fui la hermana menor de mi educación. Fuimos como un proyecto de equipo y en ese proyecto de equipo mi educación integral era la prioridad.
Desde muy chiquita estuve en clases de música, de natación, de gimnasia, de todo con lo que ellos pudieran ampliar mi horizonte. Sin darme cuenta, de esas actividades la que se fue manteniendo desde que yo tenía dos años fue la música. Estuve en una escuela de iniciación musical hasta el final de la primaria, de ahí entré en un coro con el que empezamos a recorrer el país con muchísima actividad. Cuando terminé la secundaria, decidí inscribirme a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. O sea, hice la prepa en un año, la prepa abierta, porque dije: la música ya está en mi camino y ese es el camino que quiero seguir. Pero andar en bici fue de esas cosas que no hice de niña nunca. Ninguno de mis papás anda en bici, entonces no tuve cercanía con la bici para nada.

De ahí que, cuando ya adulta por fin me subí en una, cayera en cuenta por ejemplo de que me moría del pánico de despegar los pies de la tierra, en todos los sentidos. Es algo que al aprender a andar en bici realmente vi materializado: un bloqueo absoluto a que los dos pies estuvieran fuera del piso, a perder el control, a todos los niveles. Ha sido mucho trabajo interior que se detonó a partir del encuentro con mi primera bici, a mis 18 años, cuando me fui a vivir a Montreal.
De ahí que, cuando ya adulta por fin me subí en una, cayera en cuenta por ejemplo de que me moría del pánico de despegar los pies de la tierra, en todos los sentidos. Es algo que al aprender a andar en bici realmente vi materializado: un bloqueo absoluto a que los dos pies estuvieran fuera del piso, a perder el control, a todos los niveles. Ha sido mucho trabajo interior que se detonó a partir del encuentro con mi primera bici, a mis 18 años, cuando me fui a vivir a Montreal.
Se llamaba Esilé (que es Élise al revés) y fuimos grandes amigas. Maniática que soy de las reglas —y de retarlas—, un día me quedé pensando en eso de que en francés la e muda ([ə]) nunca es inicial de palabra y, cuando esa bici llegó a mi vida, decidí que su nombre empezaría con una e muda. Yo había llegado a Montreal en septiembre, el año justo después de aquel gran invierno del verglas, que no sé si a ti te tocó escuchar hablar de él: fue un invierno largo y de mucha nieve. Aprendí a andar en abril y, pues después de meses, al final de ese mismo verano, ya podía yo circular en las pistas de bici y por todas partes. Esilé rodó conmigo esos diez años que estuve allá.
Con ella, no cambió nada más mi relación con la ciudad: cambió mi geografía total en el mundo. Mi espacialidad antes de la bici era una nube gris; después de la bici, todo mi mapa del mundo se volvió un mapa, el mapa del mundo adquirió un sentido, Montreal adquirió sentido, la ciudad de México adquirió sentido, a mí realmente me dio un norte. Fue un parteaguas. Hasta mi percepción de mí misma en el espacio es distinta. Con decirte que desde entonces me cuesta mucho trabajo caminar en la banqueta. Yo camino “en la bici”. Sobre todo, cuando he vivido así de bici-bici-bici, yo veo las banquetas y no me siento identificada. Mi terreno es en la calle, en donde va la bici, físicamente.
Montreal tiene la ventaja de que es una ciudad así, tac tac tac tac, con las calles en una cuadrícula casi perfecta. Nosotras vivíamos cerca del mercado Jean Talon, en el norte. Yo tomaba una de estas arterias principales, Saint-Denis, que baja derecho de norte a sur hacia donde trabajaba, en el Viejo Puerto y, con el tiempo, de todas las calles me fui aprendiendo los nombres de memoria. Y fue a partir de ahí que la ciudad cobró sentido en un mapa interno, y fue generando esta sensación súper íntima de saber dónde estoy ubicada, hacia a dónde voy, qué calle sigue, y poder verlo y sentirlo. Y entonces, al regresar al DF después, o aquí en Oaxaca, fue poder decir ¡ah, aquí también hay coordenadas! O sea, la bici me activó un GPS interno que indica: bip-bip, usted está aquí.
Yo el DF lo amo y siempre me ha encantado moverme en transporte público, pero antes entendía la Ciudad de México sólo desde los intestinos del metro. Lo tomaba y sabía perfectamente desplazarme, pero el orden de las estaciones era mi único punto de referencia. También siempre me ha encantado tomar autobuses al azar y ver hacia dónde van, y siempre era así: ver hacia dónde, como para expandir mis horizontes urbanos, porque hay caminos que de otra manera yo no conocería. Pero antes de ese switch que se dio en Montreal, no tenía la más pálida idea de las calles paralelas, de las avenidas, del norte, del sur, nada de eso. Era una noción inexistente en mí.
con ella, no cambió nada más mi relación con la ciudad: cambió mi geografía total en el mundo. Mi espacialidad antes de la bici era una nube gris.
La primera vez que vi una bici y me dije “¿qué pasaría si me subiera?” fue en la huelga de la UNAM, en el 99. Nosotros en la Nacional de Música no estábamos tan involucrados a nivel político, pero las instalaciones de nuestra escuela, con su biblioteca –que es una biblioteca increíble– y los instrumentos, eran una prioridad. Entonces nos organizamos en un pequeño colectivo para decir: aquí no entra nadie. Hicimos nuestra barricada, con alambre de púas y demás, y mis papás, que te digo que siempre han tenido esta onda de revolución social, estaban al tanto y de acuerdo con que yo estuviera ahí implicadísima. Yo estaba en relación en aquel entonces con uno de los seres más extraordinarios del universo, la Margarita, con quien en una de esas también ya te tocará coincidir porque es un elemento fundamental de mi vida y de Hina también. Por un tiempo, nos ocupamos de la cocina para alimentar a toda la tropa y alguien –en algún momento en que teníamos que ir al mercado– dijo: “pues agarren la bici, ahí está”. Margarita nunca jamás había tomado una bici y les dijo: “yo no sé andar en bici”. Y le respondieron: “pero pues es muy fácil, nada más te subes y le das vueltas”. Y la Margarita, literal, se acercó a la bici como para ver, se subió, le dio vueltas… ¡y ya andaba en bici! La agarró, se fue al mercado, trajo las cosas, seguimos con la vida muy feliz. Yo sólo la vi de reojo y dije: “ah, ¡qué fácil! Pero ahorita no, a lo mejor después”.
Y, en ese ahorita no, terminamos Margarita y yo yéndonos a Montreal, justo a raíz de la huelga. Pasamos allá nuestro primer invierno, y al final de ese primer invierno, Margarita encontró un chavo que, ya después carburamos que seguramente se había robado una bici, porque se la vendió en veinte dólares: ¡nada! Y ese era justo el día antes de mi cumpleaños y Margarita la vio y dijo: bici chiquita, perfecta de regalo, ¿no? Le prestaron los veinte dólares, porque vivíamos en la inopia, llegó con mi regalo y yo dije: “¡wow!” y me llevó al patio de la escuela que estaba ahí cerquita. A ella le habían prestado una bici y me dijo lo mismo que le habían dicho a ella: “mira, aquí está el patio, tú te subes y pedaleas”. De hecho, íbamos a ir al cumpleaños de otra amiga, y me dijo: “ah, pues nos vamos en las bicis y en el camino aprendes”. Y yo: “ah, órale, perfecto”. Nos detuvimos en la escuela para que yo aprendiera y… no aprendí jamás. Y toda frustrada le dije: “bueno, vámonos ya y en el camino aprendo”. Y como no sabíamos ni ajustarla ni nada y me quedaba ligeramente alta, entonces todo el camino traje aquí encajado el asiento caminando de puntitas hasta la casa de mi amiga. Y lo mismo pasó horas después, ya de regreso. Y la Margarita fue la más infeliz del mundo porque ella sentía que no me estaba enseñando bien. Pero es que para ella fue una cosa instintiva, mientras que para mí te digo que implicó cosas bien fuertes, como esa de darme cuenta de que yo me moría del pánico de despegar los pies de la tierra. Llegó un momento en que Margarita pensó en vender la bici, de tan frustrada que estaba. Y a mí me frustraba su frustración, pero más me frustraba que yo la había visto a ella y pensaba: “¡si ya sé que es muy fácil! ¡si todo mundo anda en bici! ¿qué cable no se me está conectando?” Pero, bueno. Te digo que fue un parteaguas. Y tomó tiempo, pero ya para el verano andaba yo en las pistas ciclables y ya todo bien.
La vida me siguió abriendo puertas en Canadá y después de terminar una carrera en música y una en traducción, surgió la oportunidad de hacer la maestría en biblioteconomía. Como que todos los caminos se unieron para yo llegar a biblioteconomía y decir: wow, yo no sabía que esto era con lo que soñaba. Es una profesión que conjunta todas mis pasiones y me permite ejercerlas y explorarlas: la música, el arte, la cultura, las lenguas, la educación —la educación informal, porque yo con la educación formal tengo mis reservas—, la medicina, la sanación —porque finalmente toda esta parte de la música se ha ido orientando hacia las experiencias de sanación integral—. Todo entra ahí. Estuve un tiempo ejerciendo como bibliotecaria de la colección de música de la Universidad de Montreal. Fue un puesto que me llegó así, hecho a la medida, tanto que yo lo primero que pensé cuando me lo ofrecieron fue: “chin, ¿y esto cómo lo voy a dejar?” Porque yo tenía ya ese gusanito del nomadismo que me surgió a partir de mis viajes en la infancia con el coro en el que cantaba y ahora, joven y libre de obligaciones, moría de ganas de irme a viajar una buena temporada. Y es que mi nomadismo es algo peculiar en cuanto a que a mí no me llena la idea de ir recorriendo a la carrera destinos como para poner palomita de que ya estuve ahí, sino que me gusta vivir en las comunidades, estacionarme hasta sentir que se generan vínculos que resultan significativos para mi identidad. Como que desde niña tuve una cierta sensibilidad multicultural. O sea: soy agradecidamente mexicana, amo haber nacido en este país y amo lo que todo eso ha significado, pero también, de cierta manera, siempre me sentí un bicho raro. Y es interesante porque cuando llegué a Montreal, que es este mosaico multicultural máximo, sentí que encajaba. Como que esa pluralidad de identidades es algo que ha estado presente en mí aun antes de tenerlo consciente.
Entonces así había llegado este puesto que era increíble y así me había quedado trabajando ahí hasta que un día vi un documental de un maestro que trabaja temas de la India y daba clases en la UQAM y yo me metí como oyente a su curso de Religiones y grupos étnicos. ¡Increibilísimo! Y así era yo muy feliz como oyente hasta que llegamos al curso sobre la India y… al maestro se le ocurrió anunciarnos que iba a abrir un programa de maestría específicamente sobre las culturas y religiones de la India… en el que el último seminario era un viaje a la India, con él. Y dije: “bueno, ya. Se acaba de decidir el rumbo de todo mi siguiente año”. Aunque por dentro intentaba hacerme entrar en razón: “ay no, ¡otra tesis no! Pero ni modo, lo siento, ésta es la puerta que estaba yo esperando y se abrió”.
Y así empezó una larga aventura. Terminé pasando seis meses en la India, avanzando en mi proyecto de tesis y tres meses en Nepal, en los que estaba entre avanzando y fascinada descubriendo: era muy complejo enfocarme en lo académico porque había demasiada vida sucediendo afuera. Y ya estando en Asia, tenía claro que un destino en algún momento iba a ser Japón, porque Hina se acababa de ir para allá y desde la secundaria soñábamos con estar juntas en Japón, y otro iba a ser Vietnam, porque resulta que en Montreal y en Suiza viví algunos momentos clave de tan profundisisísima conexión con la sopa vietnamita que yo dije: “algún día necesito pasar por Vietnam a comerme un phở”. ¿Qué tal mis motivaciones?

En fin. Estuve en Japón tres meses. Llegué al cumpleaños de Hina, llegué al invierno. Ella también estaba trabajando en su tesis, así que no había más nada que hacer que sentarnos en la mesa de su cocina y escribir nuestras tesis las dos. Yo ya tenía un montón de meses de retraso con la entrega y terminé dándole Send al correo definitivo el 31 de diciembre a las doce de la noche. Libre al fin, a partir de ahí empecé a viajar por mi cuenta los siguientes dos meses en Japón, hasta que supe que Riccardo, mi mejor amigo, viajaría a Singapur. Encontré un cambio de vuelo a Malasia y pasé ese mes entre Malasia, una semana con él en Singapur y el resto otra vez en Malasia. Llegado el momento de irme de ahí y de decidir a dónde, tuve que elegir: o a Tailandia que estaba ahí al ladito y que en mi plan ideal sería mi último y más largo destino en ese continente; o a Vietnam por mi sopa, aunque ya en tres ocasiones viajeros al azar me habían dicho que en su experiencia no era un lugar que valiera la pena visitar.
Según ellos, unánimemente coincidían en que no había “ni nada que hacer, ni nada que ver y que la gente era súper grosera e interesada”. Dudé mucho hasta que me dije: “No. Si no voy ahorita, no voy a ir nunca y me voy a quedar para siempre con la curiosidad de una sopa vietnamita en Vietnam”. Encontré un vuelo bien económico y lo tomé como una señal, “total: lo peor que puede pasar es que de verdad sea súper hostil, pero en el mapa veo que a esa altura el país mide cuarenta kilómetros de ancho. Si llego y no me siento a gusto, me como mi sopa, tomo un camión, atravieso la frontera y ya”, por lo menos a esa cosa que estaba en mi lista desde el inicio sí podría ponerle palomita.
Llegué al sur de Vietnam, me recibió una familia —dulcísima— y una sopa, so-so, pero todo el resto de la comida era una cosa alucinantísima, todo, todo, todo. Y entonces, después de unos días de estar ahí, dije: “esto no está tan mal, creo que voy a avanzar un poquito más hacia el norte”, y así fue un mes de una cosa que… yo de verdad no entiendo, yo creo que algo debe haber de karma ahí. ¡Fue un sueño! Paso que yo daba era paso de bendiciones absolutas: las familias que me acogían, la gente con la que coincidía, y además esta fascinación de estar en un lugar en el que no compartíamos una sola palabra en común. Así envuelta en magia llegué a Hanoi, me recibió otra familia, y luego en una salida tuve un desencuentro con un tipo que me acosó. Eso dio pie a una plática increíble con el chico que me estaba hospedando y se me cimbró el mundo. Y eso que yo, viajando, mil veces prefiero generar dinámicas de cercanía tipo familiar que dinámicas así pasajeras de seducción. Pero con él… se me cimbró el mundo.
Era ya la última semana de mi visa y él me acompañó hasta la frontera para salir de Vietnam, cerrando así ese mes de estancia que a mí me pareció como un año. A mí me tomó una buena semana en Vientián, la capital de Laos, recuperarme de tanta magia. Cuando emprendí al fin la ruta para recorrer algo del país, conocí a Tony, un viajero que al paso de los años se ha convertido en uno de mis amigos más, más cercanos. Viajamos juntos ese mes, una experiencia súper mágica también, su vuelo salía desde Vietnam y yo decidí acompañarlo hasta el final de su viaje. No se me había ocurrido antes, pero claro: todo fuera tan simple como sacar una nueva visa y tomarme un tiempo ahí para reposar. Le pregunté inocentemente a este chico Phương: ¿puedo quedarme en Hanoi contigo y tu familia? y él me dijo: “por supuesto”.
Y pues más bien ahí fue que los dos encontramos una afinidad que terminó convirtiéndose en una historia, una relación que duró siete años. Me quedé en Vietnam, me ofrecieron un trabajo en una comunidad indígena en las montañas del norte, Phương accedió a irse para allá a trabajar conmigo y vivimos ahí en un aislamiento rural durante un poquito más de un año, aunque nuestra base siguió estando en Hanoi.
puedo salir de la casa corriendo, quince minutos antes de empezar a trabajar, esta certeza de que todo depende del punch que le ponga a mis piernas y no de si hay electricidad o no hay electricidad en el metro, ¿no?
Y pues así Hanoi es, además de Montreal, la otra ciudad que he conocido más íntimamente en bici y que contribuyó a que la relacione con esta sensación de autonomía. La bici me ha significado mucho una sensación de autonomía. La posibilidad de saber que me iba con mi bici y me regresaba por donde quisiera, cuando quisiera. No depender del transporte público, no depender del aventón de nadie. Esta posibilidad de decir: “puedo salir de la casa corriendo, quince minutos antes de empezar a trabajar”, esta certeza de que todo depende del punch que le ponga a mis piernas y no de si hay electricidad o no hay electricidad en el metro, ¿no?
Vietnam aún es un país súper tradicionalista, un país comunista en el que el comunismo se siente. No es un comunismo opresor así tipo lo que imaginamos de China o de Corea del Norte, pero sí se refleja en el cotidiano en absolutamente todos los aspectos. No hay que olvidar que hasta 1994 el país permaneció cerrado al exterior. O sea, está Saigón al sur, bueno Ho Chi Min City, que sí es una metrópoli, pero en el resto de Vietnam la penetración occidental fue avanzando como a cuentagotas. En 2007 firmaron el acuerdo para integrarse a la Organización Mundial del Comercio y, de pronto, entre el 2010 y el 2013 que yo estuve allá, se manifestaron de golpe cada vez más camionetotas y coches en general.
Hanoi era una ciudad de bicis, de motos, motos y más motos, de gente caminando, de calles súper estrechas que están hechas para las bicis. Como que la transición entre la bici y la moto ha sido súper natural. Yo, al principio, durante muchos meses, me moví sólo en autobuses y, ya en el centro, caminando, porque es una ciudad que se camina deliciosamente. Luego me prestaron una bici y, como ya tenía en ese momento un mapa bastante bien trazado, de inmediato me sentí a gusto. Y pues la ciudad es muy segura también, en términos de crimen y de cosas así que conocemos en este país y que allá son básicamente desconocidas. Así que empecé a explorar, otra vez con esta sensación de “ah, qué alivio”, ¿sabes? Como que la bici me genera esta sensación de volver a casa.
Hanoi, al igual que muchas otras ciudades de Asia, tiene un tráfico vial algo… caótico, pero que a mí por alguna razón desde un inicio me hizo sentir en mi elemento. Es muy extraño, pero ese flujo tan arbitrario del tránsito me resultó súper natural, casi diría que familiar. En cualquier otro país, normalmente vienes observando qué pasa enfrente, qué pasa al lado, qué pasa al otro lado, qué pasa atrás, como monitoreando dónde te ubicas relativamente a los demás, mientras que aquí te ocupas de lo que pasa enfrente de ti y confías en que el de atrás va a hacer su parte y va a encargarse de no estamparse contra ti. Según mi teoría para nada científica, es que ellos como que simplemente no les gusta detenerse: lo evitan a toda costa. Entonces, a cambio de eso, circulan súper despacio, no hay el mismo estrés de las ciudades acá. Como que están siempre a la expectativa de que en cualquier momento y en cualquier lugar o se les atraviese una vaca o se les atraviese una moto o se les atraviese un humano y entonces circulan a veinte o treinta kilómetros por hora y si tú cruzas la calle con un paso estable, el río mágicamente te sortea.
Moverme a pie y en el transporte público es algo que en general me encanta, porque me da esa sensación de integración realmente al ritmo local. Y el tráfico de la ciudad te digo que no me causó nunca malestar alguno. Pero… sí fue un shock salir de un calendario de transporte público como el de Montreal, en el que todo está siempre al minuto y que puedes armar todo tu itinerario virtualmente y funciona tal y como dice, a menos de una excepción excepcional. En Hanoi estás a expensas de… ¡“quién sabe”! Quién sabe qué autobús vaya a pasar, quién sabe cuándo, ¡y quién sabe si se vaya a detener! Eso es lo peor. A veces yo tenía que llegar a la universidad a dar mi clase y el autobús que iba directo tardaba en pasar y de pronto cuando ya venía, pasaba hecho la raya y no se detenía… eso sí fue un shock para que veas… y también fue un aprendizaje cultural: tener esas frustraciones del cotidiano te conectan también con la gente a otros niveles. Y son frustraciones que con la autonomía de la bici desaparecen por completo: yo decido a qué hora salgo, con esta confianza de saber a dónde voy, por dónde voy, cuáles son mis posibilidades, a qué hora voy a llegar. Además, está esto de ir liberando la endorfina del movimiento: todo el proceso fisiológico tan conectado, tan gozoso, que a mí me hace llegar ya predispuesta a disfrutar. El cambio físico que viví entre esperar el autobús para ir a la universidad a dar mis clases y llegar al grupo toda prendida después de estar pedaleando es el ejemplo así súper emblemático de cómo la bici nutrió mi experiencia hanoiana.
Cuando llegué, tenía ya un rato sin andar en bici y eso sí me intimidaba. De mis amigos, creo que ninguno vivía en el centro —ni yo tampoco— así que desde un inicio circulaba sobre todo en grandes avenidas. Y sí, la estrategia era la confianza total. Es un tejido súper orgánico que se mueve como hormiguitas: despacito. Y con la bici es lo mismo. Sí tienes que decir: Ave María, ¡ahí voy! Pero entras y todo fluye. De verdad, yo me sentía como un glóbulo rojo en las venas del tráfico de la ciudad.
Lo triste es que, para mí, todo esto en la Ciudad de México sería inconsiderable. Primero por las distancias: mis papás viven en el Ajusco, en la punta del cerro, y de la punta del cerro luego bajas todavía un kilómetro. Pero también por una cuestión de sensación de seguridad: todo lo que la movilidad en bici en Montreal o en Hanoi me generaba empoderamiento, porque son ciudades en las que se acostumbra circular en bici, en el contexto mexicano me hace sentir vulnerable.
Y también es esta cosa súper sanadora de salir y ensuciarme. Sentir la ciudad pegada a mi ropa, pegada a mi bici, pegada a mi cuerpo: con su sal, con su polvo, con su agua, con todo. Y decir: “¡me vale, yo soy muy feliz!”
Te hablaba de sanación y considero sin duda a la bicicleta como un instrumento de sanación. Algo por dentro se me despeja y pienso como en paisajes. O sea, que sí pueden ser los paisajes de las montañas, o de lugares inéditos, pero que me resuena también con esa sensación de estar despejada, que se traduce en algo que siento también a nivel físico: una amplitud sanadora. Y también la euforia… para mí la bici es la posibilidad de salir en un momento turbio o denso, tomarla y fuiiiiishhh… aligerar. A mí me conecta con el gusto, la dicha, la euforia, la adrenalina. Y a la vez como esta visión estratégica, ¿no? Hay una visión estratégica de ir conociendo no sólo las calles sino la sincronía de los semáforos, las sincronías de los horarios; percibir la ciudad en su flujo sanguíneo, dependiendo de los momentos, de la hora, de las fechas… Y también es esta cosa súper sanadora de salir y ensuciarme. Sentir la ciudad pegada a mi ropa, pegada a mi bici, pegada a mi cuerpo: con su sal, con su polvo, con su agua, con todo. Y decir: “¡me vale, yo soy muy feliz!” Esto me aporta mucho más de lo que me quita el ensuciarme la ropa. Puedo hacer lo que hago siempre, pero… con el turbo y con la adrenalina de la velocidad. Hay en la bici no sólo su infinidad de aspectos prácticos, sino también una maravillosa carga de diversión y de fascinación que para mí encauzan mi energía y le dan una dirección.
Compartir esta historia
Colaboradores
Entrevista: Alejandro Zamora
Revisión: María Ávila
Fotografía: Itzel Ávila